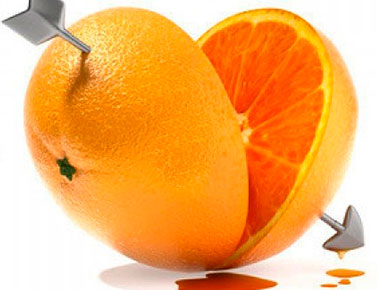El Arte de Parar el Tiempo

|
El post está a cargo de Oscar Sierra, Ana García y Rocío Rodríguez, alumnos en prácticas de psicología. En esta entrada vamos a hablar de la importancia de tomar distancia, ver las cosas desde otra perspectiva y saber parar a tiempo, ya que a veces el ajetreo del día a día hace que nos dediquemos menos tiempo. La entrada de Internet y las nuevas tecnologías en la sociedad han hecho que nuestra velocidad de vida vaya más rápido. Esta rapidez, en algunas ocasiones puede hacernos creer que podemos llegar a todo. Muchas veces nuestra vida frenética está llena de “tengo que…”, “debería…”, “necesito…”, etc. Estas demandas generan una sobrecarga constante, además de sentimientos de frustración por no lograr hacerles frente o hacerlo parcialmente. Todo ello nos impide disfrutar de los pequeños placeres, que no son tan pequeños. Por ejemplo, estar disfrutando de tu plato favorito sin televisión de fondo, estar con amigos sin el móvil delante o disfrutar de unas vacaciones sin estar pendiente del trabajo. Por suerte, el cuerpo nos avisa de que algo no está yendo bien a través de alarmas: ansiedad, dificultad para dormir, nerviosismo, no poder mantener la atención, no disfrutar de lo que antes sí hacíamos, irritabilidad, falta de paciencia, etc. En algunas ocasiones no las oímos o las ignoramos. Es muy importante parar y reflexionar sobre lo que nos acontece y lo que nos hace sentir mal (un comportamiento propio, algo que te han dicho, tu trabajo, un amigo o pareja). No dejes que la propia rutina te impida detectar estas alarmas. Ahora que ya has detectado las alarmas que te indican que algo va mal llega el momento de parar. Parar a tiempo significa no esperar a que nuestros sentimientos nos desborden o a que todas estas alarmas se intensifiquen. Es como una olla express, si dejas que la presión dentro de la olla aumente (malestares de la vida diaria) y no le haces caso al ruido del vapor (las alarmas), puede ocurrir que explote. Darse cuenta es muy importante. Ahora llega la clave, ¿cómo dar el siguiente paso? Empezamos aclarando las prioridades en nuestra vida, es fundamental conocer qué cosas de las que hago me gustan y cuáles no, qué cosas son urgentes y cuáles son aplazables, cuáles son importantes y cuáles pueden no hacerse. Una forma de empezar es poner pequeños objetivos realistas, organizar bien nuestro tiempo, saber delegar responsabilidades, dedicar tiempo al autocuidado o saber decir “no”. En definitiva, tener claras nuestras prioridades y apartar lo restante. Una vez que has parado y detectado las situaciones que te molestan llega el momento de ponerse a reflexionar y encontrar la manera de modificarlas. En algunas ocasiones toca aceptar la situación y en otras está en nuestra mano promover el cambio. Si nos decantamos por actuar, puede que descoloque a las personas de tu entorno, ya que un cambio en nuestra forma de actuar también puede tener repercusiones en los demás. Tu bienestar es tu prioridad, pero comprendiendo que los demás también están luchando por sus prioridades. La habilidad de parar a tiempo es un arte que no todo el mundo maneja. Si no encuentras la manera de hacerlo o no sabes hacer frente a las repercusiones que conlleva, puedes acudir a un profesional que te de las herramientas para conseguirlo. Espero que el trabajo de mis alumnos os esté sirviendo para entender aspectos desconocidos o novedosos y para hacer cambios en vuestras vidas. Como siempre me despido hasta el próximo blog con un abrazo de 20sg para cada uno de los lectores. Ángela Carrera Camuesco Óscar Sierra Embid, Ana García y Rocío Rodríguez Imágenes: Pexels |