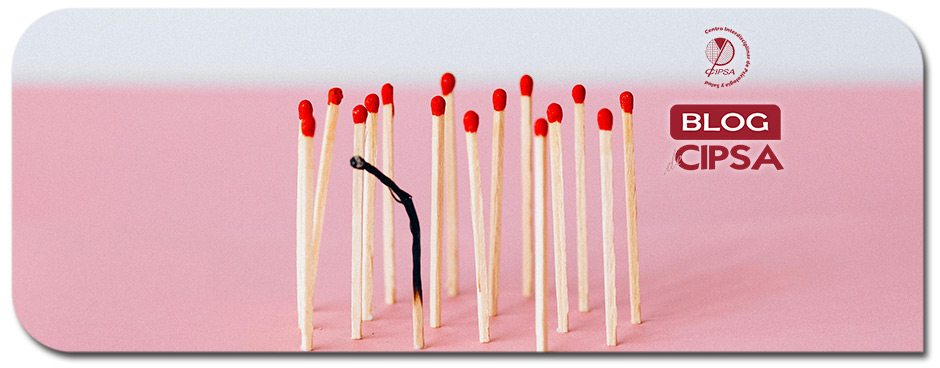Así fue el Reencuentro con la Dra. Ana Isabel de Santiago

|
El resumen de los Encuentros con la Dra. Ana Isabel de Santiago, que tuvo luegar en marzo 2025 está a cargo de Unai Bengoa, Elisa España, Sara Oceja y Saray Ortiz, psicólogas en prácticas en el Departamento de Psicología Clínica de CIPSA. El suicidio es un fenómeno complejo que representa un gran reto para la salud pública. En España, tras un aumento paulatino de las cifras desde 2019 y un pico máximo en 2022, el año 2023 marcó el inicio de una disminución progresiva. A pesar de este avance, el suicidio sigue superando en número a la suma de las siguientes causas de muerte: accidentes de tráfico, violencia de género y homicidios, lo que subraya la urgencia de seguir trabajando en estrategias de prevención. Cantabria presenta tasas de suicidio más bajas que la media nacional, mientras que Asturias y Galicia lideran las cifras. Cabe indicar que de cada cuatro casos, tres son varones y uno es mujer. Mientras que los hombres emplean métodos más letales y de difícil rescate, las mujeres presentan mayor número de intentos, aunque suelen pedir ayuda con más frecuencia, lo que se convierte en un factor clave para la prevención. No obstante, en Cantabria, esta proporción tiende a igualarse (dos hombres y dos mujeres) desde 2023. Además, existen diversidad de grupos que son especialmente vulnerables como las personas mayores de 65 años, quienes padecen depresión, personas en riesgo de exclusión social, la comunidad LGBTIQ+, víctimas de violencia de género, entornos carcelarios y ciertos sectores profesionales. Existen múltiples mitos en torno al suicidio que deben ser desmentidos. Uno de ellos es el "efecto llamada", la creencia de que hablar sobre el suicidio incita a cometerlo. En realidad, cuando se aborda de manera responsable, el diálogo es una herramienta preventiva. Otro mito es que "el que lo dice, no lo hace" cuando la realidad demuestra que seis de cada diez personas que se han suicidado lo comunicaron la semana anterior, y dos de cada diez, el mismo día. También se tiende a pensar que solo los profesionales pueden ayudar, pero cualquier persona puede ser clave en la prevención; escuchar sin juzgar, acompañar y ofrecer apoyo son acciones esenciales. Además, no todas las personas que se suicidan padecen un problema de salud mental, ni todas las personas con problemas de salud mental intentan suicidarse. El suicidio se sostiene sobre tres factores clave: desesperanza, impulsividad y la percepción de ser una carga. Por ello, la prevención se debe enfocar en la detección temprana, la intervención inmediata y el apoyo a los supervivientes (familiares y allegados de quienes han fallecido por suicidio). El Programa CARS (Alta Resolución por Amenaza de Suicidio), que se desarrolla en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, garantiza atención intensiva en un plazo de 24 a 72 horas tanto para el paciente como para su familia, evitando la cronificación del problema. También se ha desarrollado una aplicación de monitorización diaria, reconocida por su innovación en la prevención. A nivel nacional, se han implementado planes como el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, alineado con el Plan de Salud Mental 2022-2026. El Plan de Acción 2025-2027 se basa en tres pilares fundamentales: prevención, intervención y postvención, con un enfoque interseccional. Si bien los avances recientes en la reducción de suicidios son alentadores, la lucha contra esta problemática debe continuar. La clave está en la educación, la detección temprana y el acceso a los recursos adecuados. Además, es necesario abordar factores sociales que contribuyen al suicidio, como el acoso escolar, las dificultades económicas y los problemas laborales. Hablar del suicidio con responsabilidad, ofrecer apoyo a quienes lo necesitan y fortalecer los programas de prevención son pasos esenciales para seguir reduciendo estas cifras. Entre todos, podemos crear una sociedad más consciente y solidaria, donde nadie se sienta solo en su sufrimientoComo siempre un abrazo de 20 segundos para cada lector/a. Unai Bengoa, Elisa España, Sara Oceja y Saray Ortiz Ángela Carrera Camuesco |